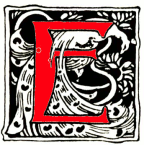
l mismo tiempo que se desplazaba desde Craigenputtoch hasta Londres, Carlyle estaba transformando su concepto del texto literario desde la novela transcendental hasta la historia épica. Tras la crisis de 1832, comenzó a buscar una nueva forma que le permitiera superar las imperfecciones de Sartor Resartus. La gran “máxima” de la filosofía paterna, según escribió en “La Reminiscencia de James Carlyle” fue “Que el hombre ha sido creado para trabajar, no para especular, sentir o soñar” (5). Sin embargo, con Sartor Resartus, había compuesto un libro fundado en sueños y especulaciones más que en lo “práctico y lo real” que su padre le había impuesto (18). En “Sobre biografía”, el primer ensayo que escribió tras la muerte de su padre, criticó a los novelistas por revelar “Nada, salvo una imagen lamentable de su propio ser lamentable, con sus vanidades, rencores y su hambre voraz de todo tipo” (CME, 3: 58; véase 49). La metáfora del hambre en esta oración conecta a la escritura novelística tanto con la charlatanería de Cagliostro que come y destruye más que crea, como con el importante tema del canibalismo en La Revolución francesa que se discutirá más abajo (véase también CL, 6: 396). Carlyle se queja con frecuencia en sus cartas de la década de 1830 de que el hambre podría apartarle de la profesión de la literatura. Se podría argumentar, por supuesto, que el hambre le forzó a quedarse con ella. Puesto que siempre había pensado en la obra de arte que anhelaba crear como si fuera una novela — en una ocasión describió a Sartor como “novela didáctica”— esta afirmación supone una alteración significativa dentro de su concepción sobre la obra literaria (CL, 6: 396). En su lugar, crearía ahora una épica, puesto que las épicas, por oposición a las novelas, eran “Historias, y se entendían como narrativas de hechos” (CME, 3: 49-50).24
La representación de Carlyle de la épica tiene tanto que ver con la erudición contemporánea homérica como con las obras de Homero y la tradición épica. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los eruditos estaban buscando reemplazar la concepción de Homero como el “sabio ideal de la antigüedad” por la de “el antiguo poeta históricamente plausible: un nombre representativo o incluso colectivo para el pueblo griego en su estadio más primitivo de desarrollo” (Grafton et al., 10). Como los especialistas bíblicos y los estudiantes de literatura popular, tales eruditos estaban abandonando la idea de que estos textos hubieran sido engendrados por individuos, como los poemas modernos lo fueron. El desplazamiento de la épica homérica fue paralelo a la traslación desde la teoría de los trovadores de Percy hasta las “producciones de los autores oscuros o anónimos” de Ritson (Hustvedt, 265). Estas dos áreas de estudio se reúnen con la crítica bíblica de la comparación que Herder efectúa de Homero, los primeros poetas hebreos, y las canciones alemanas populares (Myres, 75, 80).
Cuando Carlyle comparó la Ilíada con una colección de “bocetos de baladas” como las leyendas de Robin Hood (editadas por Ritson en 1795), sólo estaba haciéndose eco de lo que por entonces era algo común, el que los escritos de Homero eran colecciones de “canciones y rapsodias” producidas por generaciones pertenecientes al “pueblo” [55/56] (HL, 16).27 Friedrich Wolf, que estaba en la vanguardia de este movimiento, argumentó en mayor profundidad que la Ilíada había sido creada mediante la colección de canciones compuestas durante una era preliteraria (Turner, 138-47; véase Foerster, 59-60, 72-73; como Turner señala, Carlyle fue una excepción entre los primeros Victorianos en su aceptación de las hipótesis de Wolf. Carlyle pudo haberlo aceptado en parte porque Goethe lo había ensalzado; véase Myres, 86; Grafton et al., 27). En consecuencia, los compiladores que reunieron las canciones eran más editores que autores, dado que los materiales procedían de un cuerpo de producción popular ya existente y no de su propia imaginación (Myres, 49, 86). Bajo la influencia de este movimiento, la idea de que las épicas homéricas fueron, como la Biblia, no obras de ficción imaginativa sino repositorios de creencias populares sobre la naturaleza del universo y sobre la historia de un pueblo, llegó a ser común (Turner, 140, 154; Jenkyns, 197, 204; Myres, 81).29 Un representante de esto, fue el mentor de Wolf, Christian Heyne, quien, como Carlyle observó, “leyó en los escritos de los antiguos,… su espíritu y personalidad, su modo de vida y su mentalidad” (CME, 1: 351). Esta concepción de la épica como una visión totalizadora del mundo — “cómo el mundo y la naturaleza se pintaron a sí mismos ante la mente de aquella edad antigua”— aparece tempranamente en los escritos de Carlyle (CME, 1: 351; véase 3: 161; TNB, 187). Llegó también a convertirse en un tópico (Turner, 136; Myres, 63). Esta comprensión sobre Homero subyacía a la afirmación de Carlyle en “Sobre biografía” de que “Todas las mitologías fueron alguna vez filosofías; fueron creencias: los poemas épicos de antaño, en tanto en cuanto siguieron siendo épicos… fueron historias, y se entendieron como narrativas sobre hechos” (CME, 3: 49-50). Aquí vemos el término “épico” asumiendo el papel desempeñado por “mito” en los primeros escritos de Carlyle. En 1828, había escrito que la leyenda de Fausto era un “mito cristiano”, la “encarnación de una creencia sublimemente admirable”, que en este sentido “puede aún considerarse verdad”, y, por supuesto, había usado el término “Mito” en Wotton Reinfred para denotar una creencia cultural (CME, 1: 154-55). La épica toma el lugar del mito, permitiendo a Carlyle enfatizar la base factual e histórica del texto más que sus cualidades transcendentales e imaginativas.
La épica, como Carlyle la representa, satisface su pretensión de que la literatura pueda reemplazar a la religión. Los cánones por medio de los cuales Carlyle decidió que un texto era épico tenían más que ver con si el texto funcionaba como una obra sagrada que con el hecho de si éste poseía todas las características formales de la épica. En “Sobre biografía”, afirmó que, junto con la Ilíada, las escrituras hindúes (el Shaster) y el Corán fueron las épicas más auténticas (CME, 3: 51). Consideró a un texto como la Canción de los Nibelungos una “Épica nórdica” o “Ilíada germana” porque se trataba de una “propiedad compartida del pueblo”, un texto cultural fundacional ampliamente leído y tomado vastamente como creencia (CME, 2: 270, 218). No pretendió explicar cómo el pueblo adquiría esta creencia o el proceso de inspiración que otorgaba a estos textos una autoridad transcendental, sino que, extendiendo la analogía erudita entre la Ilíada y la Biblia, sugirió que la historia épica era una forma de revelación.
La segunda parte de la afirmación de Carlyle en “Sobre biografía” de que las épicas eran “historias”, una aseveración en consonancia con la creencia ampliamente sostenida de que los poemas de Homero eran históricos, sugiere que las épicas manifiestan la creencia como se representa en la historia (Turner, 136-37). Argumentó que descubrimos las creencias de los griegos no en lo que decían, sino en cómo actuaban, la historia de sus acciones durante la guerra con Troya. El poeta épico sería un historiador que documenta no lo que imagina, como el novelista [56/57], sino la historia de su cultura, como Homero. Para cuando Carlyle escribió “El collar de diamantes” en 1833, había redefinido la poesía, particularmente la poesía épica, como historia, y la historia como poesía: “He contado completamente la historia del collar de diamantes… con fidelidad más estricta. Sin embargo, desde un punto de vista musical, me parece que no hay épica posible que, para empezar, no se enraíce en la creencia” (CL, 7: 61; véase CME, 3: 329).
Carlyle no siempre había estimado la historia como épica o revelación. Su entusiasmo juvenil por la historia reflejó poco más que una tendencia cultural frente a la ficción compartida tanto por Calvinistas como por Utilitarianistas (utilitarians) (véase CL, 1: 354-55). A comienzos de la década de 1820, ni incluso consideraba la historia como una forma literaria. En una carta a su hermano, por ejemplo, distingue “Declive y caída” de Gibbon de la “literatura general” (CL, 2: 467-68). Tras la experiencia de la caminata hasta Leith de 1822, y su descubrimiento de Goethe y Schiller, la literatura sustituyó absolutamente a la historia en sus alabanzas. Desde 1823 hasta que comenzó a leer cuidadosamente sobre la Revolución francesa en 1832, sus cartas, que previamente habían recomendado largas listas de historias, apenas les mencionan. Para 1830, cuando escribió “Pensamientos sobre la historia”, había comenzado sin embargo a contemplar la historia como un arte. Su segundo ensayo sobre historia (“Quae Cogitavit” [1831, ahora conocido como “Sobre la historia nuevamente”) fue más allá en su argumentación, bajo la influencia de los alemanes, de que la historia era la forma primaria de conocimiento: “Todos los libros, por tanto, si fueran libros de canciones o tratados sobre matemáticas, son a la larga documentos históricos… La historia no es el único estudio más apropiado, sino el único estudio, e incluye a todos los demás que puedan existir” (CME, 3: 167-68). Carlyle dejó de considerar a la historia como a una alternativa a la ficción o a la literatura, para hacerlo como a una forma literaria fundamental.
El modelo de Carlyle para los historiadores épicos es el editor o compilador que reúne canciones y rapsodias conjuntamente en un único texto. En Sobre los héroes y el culto de los héroes, argumentaría que Dante no creó su épica mediante un acto imaginativo privado, sino que estableció las creencias de su cultura: La divina comedia, escribió, “pertenece a los diez siglos cristianos, siendo únicamente el último el de Dante” (HHW, 98). Asimismo, Reinecke Fuchs es un mito colectivo “modelado y reunido” a partir de dos siglos de cultura europea (CME, 2: 322, 275) — de igual modo que no hubo un único Homero o Moisés que diera autoría a la Ilíada o al Pentateuco, así no hubo un “solo autor” que creara Reinecke Fuchs o la encarnación del mito del Cristianismo en La divina comedia. El autor individual que se determine autoconscientemente a crear una épica empleando su maquinaría y su forma, pero que no crea en el mito épico, fracasará. El criterio principal de Carlyle para su inclusión o exclusión en el canon épico es si el autor es “fatalmente consciente” de que está escribiendo épica [57/58] (HL, 52). Sobre esta base, incluye a la Biblia, la Ilíada, el Shaster, el Corán, la Canción de los Nibelungos, Reinecke Fuchs, La divina comedia, y “Enoch Wray” de Ebenezer Elliot, pero excluye La Eneida, Los Lusiadas, La Epigoniada y El paraíso perdido. De hecho, para Carlyle, la épica comienza a perder su estatus épico una vez que se plasma mediante la escritura. Cuando los editores deciden acumular y dejar constancia de las canciones épicas, se vuelven conscientes de que la épica existe; sólo cuando la épica conserva sus orígenes como canción inconsciente, cuando sigue siendo musical (i.e., oral), es cuando un poema puede ser verdaderamente épico (HGL, 63; HL, 22). Carlyle aceptó la hipótesis de Wolf de que Homero no podía escribir (véase HL, 17). También asoció la invención de la escritura, especialmente la impresa, con el despuntar de la era moderna (véase SR, 40, 246; HGL, 5).
Así, Carlyle intentó solventar el dilema hermenéutico sobre la interpretación histórica mediante la figura del historiador como editor que compone una épica a partir de una colección de canciones y rapsodias. En “Sobre la historia”, había argumentado que la idea ilustrada de la historia como “la filosofía que enseña mediante la experiencia” asumía que ésta no presentaba problemas de interpretación, y rebatía así que “Antes de que la filosofía pueda enseñar mediante la experiencia, la filosofía ha de estar bien dispuesta, la experiencia reunida y la inteligibilidad documentada” (CME, 2: 85). Dado que la experiencia requiere interpretación, la escritura de la historia se convierte en el proceso de interpretación de los textos que constituyen el archivo histórico. En “Sobre la historia nuevamente”, Carlyle representa a los historiadores como a aquellos que interpretan y reinterpretan continuamente tal registro histórico: “Así, ¿no adquieren un nuevo significado los archivos de un Tácito en las manos de un Montesquieu, después de mil setecientos años?” (CME, 3: 175). Mientras que el editor ficticio de Sartor Resartus había unido las piezas de la vida de Teufelsdröckh con sus opiniones a partir de sus propias especulaciones como novelista, el historiador, como Dante u Homero, combina los fragmentos de la historia épica procedente de las experiencias registradas y de las actividades de una cultura. Como lo expresó en “Cagliostro”, el charlatán opera en “el elemento de asombro” y la “infinitud de lo desconocido”, el “artista o artesano… genuino, trabaja en la finitud de lo conocido” (CME, 3: 294).
El impulso hacia la transcendencia como una recuperación del hogar en Sartor Resartus había hecho en su lugar retornar a Carlyle a la prisión del solipsismo. Paradójicamente, para comulgar con sus compañeros, los seres humanos, tenía que alienarse de la totalidad transcendental del idilio familiar, para descubrirse a sí mismo como históricamente contingente. Sin embargo, esto no quiere decir que el traslado de Carlyle a Londres y sus escritos posteriores le permitieran evitar el autoritarismo potencial que puede provocar que los individuos que buscan forzar al resto para que acepten su autoridad transcendental se vuelvan los unos contra los otros. El estímulo por lograr la transcendencia en Sartor Resartus persistiría en sus historias (véase Ragland-Sullivan, 272). [58/59] La concepción idealista de Carlyle sobre la historia como revelación tiende a negar el tiempo histórico.34 Dado que la historia registra las creencias decretadas y las creencias son engendradas por la autoridad transcendental, Carlyle representó la historia como una revelación (CME, 2: 94, 3: 53-54, 176, 250; SR, 177, 254; véase Moore, “Carlyle y la ficción”, 135ff; Shine, La fusión de la poesía en Carlyle, 55-56; Baker, 35-37; Sigman, 252; J. Rosenberg, 49-51; McGowan, cap. 3). No obstante, la historia épica puede poseer autoridad transcendental sólo en tanto en cuanto coincide con un orden divino que en sí mismo es ahistórico. Esta coincidencia existiría únicamente durante un momento, porque el desarrollo histórico de las creencias y de las instituciones siempre se aparta de la autoridad ahistórica. A pesar de esto, Carlyle nunca tomó el paso final conducente a un historicismo más radical que habría considerado como ilusorias incluso a la coincidencia temporal de la autoridad transcendental y a la forma histórica.
En su lugar, compartió con sus contemporáneos la tendencia que estimaba que la historia se desplazaba hacia un estado de transcendencia ahistórica. Incluso en “El espíritu de la época” de Mill, así como en los escritos San Simonianos en los que estaba basado, Carlyle encontró una corroboración para el modelo cíclico de la historia35 que había descubierto en los escritos de los alemanes, un ciclo temporal en el que los estados “transicionales” y “naturales” de la sociedad se alternaban (Escritos periodísticos, 252). Estos modelos de la historia no son dialécticos; confieren realidad a los elementos del consenso cultural de ciertas eras para postular las épocas de la “naturaleza”, la “creencia” o la “cultura”, mientras tratan el cambio histórico como algo característico sólo de los periodos intermedios de la “transición… la descreencia”, o la “anarquía”. Lo primero son estados idílicos y atemporales, como la infancia de Teufelsdröckh o su transcendencia del tiempo y del espacio en el Sí eterno. La historia está confinada a un periodo transicional que, por su naturaleza, se considera como carente de coherencia o centro. Este modelo tiende a postular tres estadios y un periodo de descreencia o transición que ocurre entre los periodos de creencia o de la naturaleza, en el cual no se encuentra nunca sin embargo la representación del ciclo del modo inverso, como un periodo de consenso cultural emparedado entre dos periodos de cambio. Carlyle y sus contemporáneos consideraron universalmente que ellos mismos estaban viviendo en una fase de transición; en efecto, sintieron que vivían en una era saturada de historia, consternados por el tiempo. Capaces de descubrir la transcendencia sólo en el pasado, concibieron la historia como aquella que iba escapando de sí misma hacia una creencia, naturaleza y cultura futuras—una transcendencia renovada que huye de la historia (véase Houghton, La estructura victoriana, 1-4).36
* * * * * *En el ensayo que sigue a “Sobre biografía”—“La vida de Johnson de Boswell”, “Diderot”, “El conde Cagliostro” y “El collar de diamantes”—Carlyle continuó el camino de Schiller desde “el amor por contemplar o pintar las cosas como deberían ser”—las especulaciones metafísicas de Sartor Resartus--hasta la historia (LS, 84). Dado que la épica debe documentar las creencias de una época tal y como han sido decretadas en su historia, Carlyle volvería la mirada a la historia de su propio tiempo, más concretamente al siglo XVIII, la era en la que la historia y la revolución se reafirmaron a sí mismas y destruyeron el idilio transcendental. La secuencia de ensayos que escribió durante este periodo se desplaza desde Johnson, que casi se escapa de la historia, hasta Cagliostro y los autores principales en el delito del asunto del collar de diamantes, quienes fueron uno con tal época.
El ensayo sobre Johnson, escrito poco después de la muerte de James Carlyle fue prácticamente un tributo al fallecimiento del padre de Carlyle. (Lo comenzó hacia el 16 de febrero de 1832, un mes después de la muerte de su padre; CL, 6: 124). En la Reminiscencia, había comparado a su padre con Samuel Johnson, y posteriormente, en su vida, se percató de que los sentimientos por su padre podían “rastrearse” en el ensayo sobre Johnson (Rem., 7; CL, 6: 105).) Tanto Johnson como James Carlyle, tal y como Carlyle los representa, se resistieron a las tendencias históricas de su tiempo, manteniendo creencias religiosas en una era atea (Rem., 10; CME, 3: 89, 105). La anécdota en la que Carlyle recuerda cómo Johnson se había arrepentido de afrentar a su padre también encarna el deseo de Carlyle por arrepentirse de la escritura de la ficción, que su padre había considerado “falsa y criminal” (CME, 3: 129-30; Rem., 9). Cuando escribe que Johnson nunca se elevó dentro de “la región del arte poético”, no está rebajando sus logros literarios, sino trasladando la lealtad desde la poesía hasta la prosa; la única “Poesía” que le gustaba a su padre, según registra la Reminiscencia, fueron la “Verdad y la sabiduría de la realidad” (CME, 3: 126; Rem., 8). Justo dos meses después de finalizar “El Johnson de Boswell”, Carlyle estaba aconsejando a Ebenezer Elliot para que intercambiara sus rimas por prosa, y a partir de este momento, recomendó la prosa, el vehículo de la “realidad”, por encima del verso, el vehículo de la especulación (CME, 3: 165).
Después del ensayo sobre Johnson, Carlyle retornó a figuras imbuidas en la historia del siglo XVIII francés. Mientras que Johnson se había opuesto al proceso del cambio histórico, su contemporáneo Diderot contribuyó al proceso general de decadencia. Más que una autoridad casi divina que penetra a través de las circunstancias inmediatas hasta llegar a lo transcendental, Diderot se ve constituido por y limitado a su propio contexto histórico: el “alma más dotada presente en la Francia del siglo XVIII… piensa sobre las cosas pertenecientes al siglo XVIII francés y lo hace en el dialecto que ha aprendido allí” (CME, 3: 229). Cagliostro no sólo se ve determinado por las circunstancias históricas, sino que no tiene un ser al margen de las mismas (véase Vanden Bossche, “Texto fictitio”). Las vidas de vacua ilusión que llevan Cagliostro, el Cardenal de Rohan, Maria Antonieta, la Condesa Lamotte y los otros [60/61] participantes en el asunto del collar de diamantes, reflejan una era cuya sustancia ha desaparecido y donde sólo la superficie de la historia permanece. “El collar de diamantes” concluye con una visión apocalíptica sobre la destrucción de esta historia ligada a un mundo de impostura, una profecía sobre la Revolución francesa.
Justo cuatro días después de que anunciara su intención de abandonar Craigenputtoch, mientras estaba trabajando en “Cagliostro” en enero de 1833, Carlyle envió a Mill una petición acerca de una larga lista de libros relativos a la Revolución francesa (CL, 6: 302). Durante todo el año de 1833, leyó extensamente sobre la Revolución, convenciéndose firmemente de que debería escribir una historia sobre ello. En septiembre, escribió a Mill diciéndole que le parecía “como si la historia adecuada… de la Revolución francesa fuera el excelso poema de nuestro tiempo; como si el hombre que pudiera escribir la verdad sobre ello, tuviera el mérito de todos los demás escritores y cantantes” (CL, 6: 446). En octubre, expandió en mayor profundidad su idea sobre la historia épica: “Una de las preguntas que surge con más frecuencia es ¿Cómo los ideales se ajustan a sí mismos y si deberían hacerlo a lo real?... el valor que le concedo a lo real (en todos los sentidos), por lo que se ha realizado en sí mismo, continúa y aumenta: y con asiduidad me pregunto a mí mismo, ¿No es toda la poesía la esencia de la realidad… y la historia verdadera la única épica posible?” (CL, 7: 24). Su historia sobre la Revolución francesa intentaría representar el proceso por medio del cual, como el título del segundo capítulo de su historia (“Los ideales realizados”) indicaría, un pueblo pretende concretar un nuevo ideal, una nueva creencia. Dos meses más tarde, mientras estaba trabajando en “El collar de diamantes”, su “primer… experimento” con la escritura de la historia poética, alegó que estaba intentando ver “si ciñéndose de veras a las realidades del asunto con tanta tenacidad y puntualidad como el mismísimo Hallam, no se podría hacer de ello un poema, aunque fuera modesto” (CL, 7:266, 57; véase 61).
Decidido a escribir una historia épica, buscó ahora prepararse mediante un estudio escrupuloso de la Ilíada, que Schiller había catalogado como una épica “modelo” (LS, i 19). Durante los cuatro primeros meses de 1834, Carlyle leyó cuatro libros de la Ilíada, quizá más, en griego, y el poema entero de la traducción alemana de Johann Voss junto con los comentarios de Christian Heyne, Richard Payne Knight, y Thomas Blackwell. Las cartas mencionan sólo los primeros cuatro libros, pero Clubbe sugiere razonablemente que Carlyle leyó hasta el libro sexto (“Carlyle como historiador épico”, 126). Los comentarios mencionados aquí son los que solicitó en una carta a Henry Inglis (CL, 7: 92, 137-38; véase 132). Pudo haber leído los otros o bien de su propia biblioteca o de otras fuentes. Es seguro, por ejemplo, que había leído a Wolf para cuando impartió conferencias sobre la historia de la literatura en 1838, puesto que allí se refiere a él, y parece con toda probabilidad que le había leído en 1834 durante su periodo de estudio concentrado sobre Homero (HL, 16-19). Conforme comenzó sus estudios homéricos, escuchó que Sartor Resartus se estaba encontrando con “la desaprobación más incompetente”, y posteriormente, se enteró de que uno de los suscriptores más antiguos de Fraser amenazaba con cancelar su suscripción “Si ese maldito asunto volvía a repetirse” (CL, 7: 81, 175; véase 125, 139). Si Carlyle tuvo alguna duda sobre el cambio de dirección que había tomado [61/62], ahora la dejó a un lado. Se trasladó a Londres en mayo de 1834 y poco después, empezó a trabajar en La Revolución francesa. Escribiendo ahora con un ojo puesto en su audiencia, observó afortunadamente que Jane lo veía como “una clase de libro más legible” que Sartor Resartus, lo cual le devolvió la confianza en que sería “un poema considerablemente épico sobre la Revolución” (CL, 7: 314, 306).
Actualizado por última vez el 21 de junio de 2007; traducido el 01 de septiembre de 2012